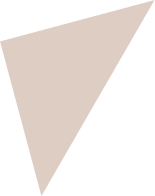
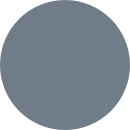
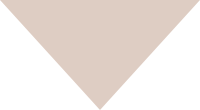
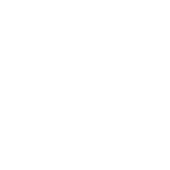

«…En un país como este, en el que cada día nos levantamos deseando perder lo menos posible, nos hiciste creer que podíamos sentirnos ganadores en algo, de algo. Y mientras duró ese resquicio de ilusión, fue verdaderamente maravilloso. Por eso es que lo prolongamos tanto como pudimos. Y lo seguimos (y seguiremos) haciendo…»
¿Qué va a pasar el día que mueras, Diego? ¡Me lo pregunté tantas veces! He incluso intenté imaginarlo. Ponerle un día, un año. Y una lápida, donde quien quisiera pudiera ir a llorarte, por un lado, y por otro, porque según me dijeron a la muerte hay que ponerla en algún lugar específico como para poder terminar de aceptarla.
¿Pero dónde vamos a poner tu muerte, Diego? ¿Será que acaso cabés en algún lugar específico?
Mucho se ha dicho. Mucho se ha escrito en estos días, desde el pasado miércoles 25 de noviembre hacia acá. Mucho más se dirá y se escribirá, seguramente. Pero dudo, modestamente dudo, que alguien pueda explicarnos o decirnos, con irrefutable certeza, dónde vamos a poner tu muerte, Diego. Y no, en este caso, porque podamos considerarte inmortal, eterno (ya lo hacíamos, de hecho), sino porque creo que, al igual que nos ocurrió con tu gol a los ingleses en México 86, tu muerte nos va a seguir rondando inevitablemente. Como un fantasma al acecho, como esa sombra de lo que pudimos ser y nunca fuimos, aunque creímos serlo.
Barrilete cósmico. Tenía 9 años cuando te vi volar alto, muy alto. Desde el círculo central de la cancha, cuando el sol mexicano partía en mitades exactas los sueños las almas. Arrancaste con una pirueta que desencajó hasta la mirada de los más de 100 mil espectadores y pusiste en marcha el curso de levitación intensivo para principiantes. Flotabas. Estabas suspendido sobre el verde césped del mítico estadio Azteca, sobre el aire, y en frente, las camisetas blancas se desplomaban; caían como postes a tus pies, soldaditos de plomo abatidos, heridos en lo más profundo de su orgullo con cada gambeta, en cada zancada indescifrable de esa carrera a la gloria por siempre que duró tan solo 10.6 segundos, exactamente.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis…miles, millones. Y un solo grito, en medio de todo aquel estupor y asombro. Cuando la pelota besó la red, creo, debo haber pegado el salto más alto de mi vida. Y al salir a la calle, mareas de gente envueltas en celeste y blanco, festejando en una extraordinaria concordancia. Única e irrepetible, por otra parte.
Ese, ahora lo sé, era tu destino, para el que no te hacía falta mirar de qué lado caía la moneda porque sabías (siempre sabías) que todo estaba en tus manos; o en tus pies, donde la pelota, esa simple esfera de cuero que tanto nos fascina y emboba, encontraba su lugar en el mundo. Su mejor lugar en el mundo. Su espacio sagrado. Una especie de santuario en el que los amantes del fútbol supimos concebir nuestra religión de la que eras (y seguirás siendo), claramente, el D10S. Y lo eras (y lo sos) porque nos hiciste creer. Nos invitaste a tener fe, a confiar en vos como no confiábamos en nadie, en que eras nuestro salvador. Que eso es, por otra parte, lo que los dioses, en todas las religiones, hacen.
Ese pibe que fuiste y que una vez tuvo un sueño, era todos y cada uno de nosotros cuando éramos pibes, changuitos apenas, y teníamos el mismo sueño: jugar al fútbol, jugar en la Selección y ser campeones del mundo. Con la pequeña gran diferencia que vos, Diego, contra todo pronóstico, pudiste cumplirlo. Estabas destinado al barro, igual que tantos otros miles, pero lograste tocar el cielo con tus manos. Ese firmamento repleto de estrellas te perteneció por completo y tuviste a tu merced a ricos y poderosos; los mismos que ahora te rinden tributo, sin importar banderías ni colores.
Derribaste todas las fronteras y traspasaste todos los límites, incluso los que resultaban imposibles de derribar o traspasar. Y lo hiciste con una única arma: ese talento inigualable, al que sumaste una pasión inquebrantable y esa entrega al mil por mil. Sangre, sudor y lágrimas. Amor por la camiseta, que le llaman. Hambre de gloria, que le dicen. Instinto animal de supervivencia, por sobre todas las cosas.
Y es que a nadie puede escapar que fuiste un sobreviviente. Incluso, un sobreviviente de vos mismo. Soportaste, como pudiste, como te salió, el peso específico de tus levedades (de las que todos se sienten con derecho a cuestionarte), pero también te pusiste al hombro en más de una ocasión el peso específico de las nuestras (de las que preferimos no hablar). Nos hiciste sentir que podíamos ser felices. Y un poco más: nos hiciste sentir que teníamos derecho a serlo. Y más aún: nos hiciste sentir que nos lo merecíamos más que nadie. En un país como este, en el que cada día nos levantamos deseando perder lo menos posible, nos hiciste creer que podíamos sentirnos ganadores en algo, de algo. Y mientras duró ese resquicio de ilusión, fue verdaderamente maravilloso. Por eso es que lo prolongamos tanto como pudimos. Y lo seguimos (y seguiremos) haciendo.
Como cuando atrás había quedado Inglaterra y, a flor de piel, las sensaciones se mezclaban con los resabios de una guerra que aún sangraba en nuestras memorias, como si fuera posible, desde el fútbol y desde tu zurda mágica, una hipotética revancha. Como sea que hubiera sido, el aire de 1986 olía a hazaña, a tu hazaña. Y a la nuestra, porque nos hiciste sentir parte. Y hubiera sido suficiente. Pero no. Porque tenías un sueño que no era sólo tu sueño. Tenías un sueño que era el sueño de todos. Y ese sueño fue realidad días más tarde, cuando levantaste la Copa. Sí, la Copa del Mundo, esa esquiva dama que ya no volvió a bailar nunca más con nosotros, porque parece que solo puede hacerlo con vos.
¡Qué felices nos hiciste, Diego!
¡Sí! Nos hiciste sentir que podíamos ser felices. Y un poco más: nos hiciste sentir que teníamos derecho a serlo. Y más aún: nos hiciste sentir que en verdad nos lo merecíamos. En un país como el nuestro, condenado prácticamente a una tristeza consuetudinaria, esa hazaña, quizá la más extraordinaria que hayas concebido, cobra un valor sustancial que va más allá de lo futbolístico. Excede, en un todo, las dimensiones de un campo de juego y se aferra a lo más hondo de nuestros corazones. No vale la pena, en este sentido, intentar explicarlo. Solo es menester dedicarse a sentirlo. Cerrar los ojos y dejarse llevar por ese vuelo, porque de nada va a servir, tampoco, querer buscarle una razón, un motivo.
Los que vivimos México en aquel inolvidable año, los que pudimos verlo con lágrimas de alegría en los ojos, sabemos que más allá de todo, ese día, te convertiste en héroe, en D10S, en el dios de la religión de los argentinos, que es el fútbol, y nos llevaste con vos a tocar con las manos el estrellado cielo de la redonda. De tu mano. Maradona + 10. Maradona con todos. Maradona para todos. Pero también contra todos. Incluso contra nosotros mismos, los que tantas veces te convertimos de héroe en demonio.
No hubo, después, un hito deportivo semejante, aunque en Italia demostraste, una vez más y como si hubiera sido necesario, que eras capaz de dar la vida por la Selección. Como nadie. Y que en ese dar la vida por la Selección, iba también el dar la vida por la Patria. La gloria, después de dejar a los locales afuera en otra noche (italiana) memorable, se nos atragantó en el final, pasado el minuto `90, con aquel penal inventado que ya ni vale la pena recordar. Tu tobillo hinchado como una pelota, en cambio, fue y será el símbolo de una entrega inigualable, sinónimo tal vez de la cultura del aguante del argentino.
Todo lo demás es historia archiconocida, trillada, mancillada. Escribir sobre tu final, puede ser tal vez lo más cercano a dejar un humilde (y casi innecesario) testimonio de la más famosa de las crónicas de una muerte anunciada. Tan obvio, casi, como afirmar sin ningún temor a equivocaciones que no hay ni va a haber otro como vos (hagan las comparaciones que quieran). Esta es, quizá, una de las certezas que nos va a quedar después de esta noticia que conmovió al mundo, pero que a nosotros nos toca muy en lo profundo, nos estremece. Porque Diego, sos y serás nuestro. Y sos y seguirás siendo quien más nos representa en eso de la argentinidad al palo de la que tanto nos jactamos y que, al mismo tiempo, tanto nos avergüenza.
La otra certeza es que ya no me voy a preguntar qué va a pasar el día que mueras, Diego. Eso quedó a la vista de todos. Aquí y en el mundo entero. Sólo que no sé si esa certeza nos va a alcanzar para disipar la duda más grande: ¿dónde vamos a poner tu muerte, Diego? ¿Dónde queda ahora esa porción de felicidad que se nos fue con vos?
(El presente artículo fue publicado en el suplemento 1591 Cultura+Espectáculos de diario NUEVA RIOJA)