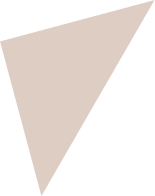
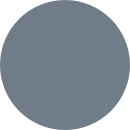
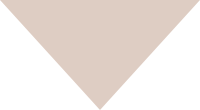
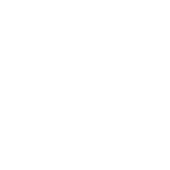

No es el tiempo, es lo que hacemos con él. No es el frenético tic-tac, tic-tac, tic-tac en el reloj que cuelga en la pared, es el espacio en el que no cabe la convención de una cronología impuesta por las obligaciones de una agenda que, las más de las veces, nos lleva a extraviarnos de lo verdaderamente trascendental, de lo esencialmente importante; a dejar para después lo que deberíamos hacer hoy por el hecho de hacer hoy lo que creemos urgente en lugar de lo que resultaría necesario.
Es por eso, tal vez, que al caer en la cuenta, casi siempre estamos llegando tarde. Y el tiempo hacia atrás ya no regresa y, como condena irreparable, tiende incluso a diluirse en los escarpados laberintos de nuestra memoria. ¿Pero qué ocurre cuando sentimos que ya es tarde y, sin embargo, nos queda tanto tiempo por delante? ¿O qué sucede cuando el tiempo se detiene en un segundo y, al mismo tiempo, descubrimos que ese segundo puede ser eterno, tan eterno que experimentamo que no podemos atravesarlo y que nos vamos a quedar allí eternamente?
A veces los límites de nuestra imaginación nos resultan tan ilimitados que llegamos a creer que podemos verlo y sentirlo todo. Y hasta convencernos de que podemos expresarlo con palabras de este mundo, en esa omnipotencia de asumirnos dueños de nuestros destinos. Pero otras veces, es el propio destino el que le pone un freno a nuestra imaginación para mostrarnos, para hacernos ver que hay un más allá muy superior a nuestras desproporcionadas ínfulas.
Ese día, cuando eso pasa, se nos detiene el mundo. Entonces comprendemos, definitiva y abruptamente, que vivir para contar no es lo mismo que contar para vivir. La realidad se impone estruendosamente a la ficción y desata un tsunami de sensaciones que, en su avance intempestivo y descontrolado, se tornan imposibles de manejar. Lo que deviene es, entonces, un cúmulo de incertidumbres entre las que sobresale una única certeza. Implacable, esta, como la más exacta de las flechas atravesando un corazón que, no obstante, se resiste a menguar sus latidos, apretando aún más el dolor contra el pecho rasgado.
Lo único que no podemos remediar en esta vida es la muerte, dicen. Y hay en esa afirmación mucho de cierto y otro tanto de lapidario. Poéticamente hablando -y a mi modesto modo de ver-, el escritor Roberto Juárroz lo expresa mejor que nadie en una de sus tantas poesías verticales: Mientras haces cualquier cosa, / alguien está muriendo. / Mientras te lustras los zapatos, / mientras odias, / mientras le escribes una carta prolija / a tu amor único o no único. / Y aunque pudieras llegar a no hacer nada, / alguien estaría muriendo, / tratando en vano de juntar todos los rincones, / tratando en vano de no mirar fijo a la pared. / Y aunque te estuvieras muriendo, / alguien más estaría muriendo, / a pesar de tu legítimo deseo / de morir un minuto con exclusividad. / Por eso, si te preguntan por el mundo, / responde simplemente: alguien está muriendo.
Pero -también modestamente- me atrevería a ir un poco más allá para afirmar que, en realidad, no es la muerte lo irremediable, sino las porciones de vida que quedan deambulando después del desgarro que la muerte provoca. Mucho más (quién puede dudarlo) si esa muerte arranca de este mundo, de esta realidad, la vida de un hijo.
Quien no ha atravesado por esa experiencia se estremece con sólo pensar en esa posibilidad (si es que resulta posible pensarlo, siquiera). Quien ha atravesado por esa experiencia, en cambio, bien puede referir de qué se trata eso de estar muerto en vida; de qué se trata eso de seguir viviendo cuando falta una porción irremplazable de humanidad en el cuerpo, cuando hay un hueco, un vacío, imposible de llenar.
Allí es donde se concibe, precisamente, el valor sustancial de «‘Nací’ cuando mi hijo murió», el libro de Josho Campillay que vio la luz en 2020 (Editorial Dunken), en plena pandemia y contra todo pronóstico desalentador que pudiera suponer o significar el tener en carne viva una herida que, aunque mitigada, perdurará por siempre. El testimonio de Campillay, que se va desglosando capítulo tras capítulo es, en sí mismo, una clara demostración de superación y resiliencia a lo largo de siete años de intentar poner en palabras ese duelo que no tiene nombre.
Pero es también, y fundamentalmente, una generosa ofrenda; la generosa ofrenda de un hombre que comprende (sabiamente) que aun cuando su pérdida (y la de su familia) ha sido la más grande y la más difícil, tiene todo para dar.
Es así como lejos de encerrarse en la burbuja de la tragedia de aquel primero de octubre de 2013, decide que el vivir para contar sea su «nacer» a una nueva vida, el abrir la puerta a una nueva dimensión en la que lo irremediable de la muerte -y más aun, lo irremediable de las porciones de vida que quedan deambulando después del desgarro que la muerte provoca) encuentra un resquicio a través del cual se filtra el hilo de luz de los ojos del milagro de Agustín. Y la fe. Esa FE inquebrantable y con mayúsculas, cualquiera sea el nombre que queramos ponerle.
En palabras del propio Campillay, «la desesperación y la impotencia que manifestamos frente a la muerte de alguien a quien amamos con todo nuestro ser, son fuerzas imposibles de vencer si no se las enfrenta con la certeza esperanzadora de que, aunque estemos cubiertos de cicatrices, una nueva oportunidad nos espera. Esa nueva oportunidad vive en nuestro interior. Y los únicos que podemos activarla somos nosotros mismos, con verdadera convicción».
Certeza esperanzadora. Eso es, si uno pretendiera sintetizarlo, lo que «‘Nací’ cuando mi hijo murió» encierra entre sus páginas. Desde una intimidad familiar que ocupó los diferentes rincones de la casa a través de las distintas instancias en que desconexión se fue transformando en conexión y los monólogos internos en diálogos, en encuentros. Desde la locura entre cuatro paredes hacia nuevos amaneceres en los que las melodías de una música no muy lejana iban llegando como pájaros que surcan el cielo. Desde los retazos de recuerdos con aroma a dulce de las manos de Agustín impregnado en un teclado, hasta la integridad sostenida de una reconstrucción inconclusa, pero en marcha, en proceso de estar naciendo otra vez con cada nuevo día. Sin eufemismos, sin golpes bajos, sin victimizaciones; con la delicadeza pura, en cambio, de un corazón abierto y sincero, como la sonrisa contagiosa de ese ángel, perpetuada en una foto.
No es el tiempo, es lo que hacemos con él; es la manera en que lo empleamos. Y es la forma en que nos asumimos en el tiempo que nos toca, con las circunstancias que nos tocan, en un aprendizaje constante, incluso en el dolor que fractura el alma. Por eso, bien puede decirse (y se afirma especialmente en estas palabras) que vale la pena destinar parte de nuestro tiempo a la lectura y, muy especialmente, a la lectura de «‘Nací cuando mi hijo murió». Porque casi con seguridad reconfirmaremos -entre otras tantas cuestiones- aquello de que lo único irremediable en esta vida es la muerte. Pero aprenderemos, también, que lo que sí podemos remediar es la vida que nos queda por vivir, en un nacer nuevamente cada día a un intentar ser humanamente distintos, mejores.

EL LUGAR QUE ELEGIMOS PARA ENCONTRARNOS (Página 147)
No tenemos muchas fotos de cumpleaños de Agustín, porque sólo alcanzamos a festejarle un año. En una de las pocas fotos que tenemos, se lo ve encandilado y atrapado por el brillo de la bengala mientras disfrutábamos como familia de un momento que hoy quisiera congelar par siempre…los cinco, como la familia que Dios había planeado originalmente para nosotros. Hoy cumpliría un año más. Cada vez que intento imaginarlo, no logro separar lo travieso de su personalidad.
Anoche lo soñé, así que hoy desperté sintiéndome diferente. En el sueño Agustín era unos meses más grande y tenía el pelo un poco más largo y ondulado. Lo observaba mientras admiraba su hermosura y entonces le dije «te amo». Me miró y me respondió tres veces «yo también», con la pronunciación de un niño que está aprendiendo a hablar. Lo abracé y lo besé tantas veces como pude en ese instante que duró el sueño. Algunas investigaciones sobre los sueños afirman que estos se producen segundos antes de despertar. Si mi sueño fue así, fue intenso y duradero.
Quizás hoy me basta con saber cada tanto que él está bien. Y digo ‘cada tanto’ porque no lo sueño con tanta frecuencia. De hecho, son escasas las veces que lo sueño. Por eso disfrutamos en familia cada vez que alguno de nosotros lo sueña. Y priorizamos contarlo para que quien lo soñó no se olvide los detalles.
Cuando oramos le pedimos a nuestro Padre que jamás permita que dejemos de tener este tipo de comunicación; que le haga llegar nuestro amor y que permita que él nos haga llegar el suyo. Le pedimos que evite que nos extrañe como nosotros lo extrañamos. Que su espera no esté marcada por el tiempo que conocemos.
Este periodo de aprendizaje que tuvimos sin su presencia física nos enseñó muchísimo sobre la vida. Y aunque se hace extrañar demasiado, intentamos aprender cada día a vivir de esta manera; con su ausencia presente, con su presencia ausente. Sintiéndolo sin los sentidos; percibiéndolo con nuestras almas, que están llenas de lo que él nos dejó.
Lo extraño demasiado. Intento ser fuerte y sobreponerme a la fragilidad de mi humanidad, pero es tan difícil. ¿Algún día sanaré? Seguramente…pero no aquí ni ahora. Sanaré cuando renazca y pueda volver a besarlo; cuando sus ojos vuelvan a hablarme y sus manos se peguen a mi rostro; cuando pueda escucharlo cantar y lo mire sabiendo que jamás nos volveremos a separar.
¿Por qué escribo? Para poner en palabras lo que mi corazón está sintiendo, como lo hice tantas otras veces. Si llego a la vejez, quiero leer esto para recordar que no habrá que esperar mucho tiempo más. Y mientras la espera se acorta, voy a aprovechar el lugar que elegimos para encontrarnos: nuestros sueños.

EL AUTOR. Josho Campillay nació el 24 de abril de 1976 en la ciudad de Chilecito. Es hijo de una comerciante y un fotógrafo, vecinos reconocidos en su pequeña comunidad por su trabajo diario. Cursó la secundaria en una escuela de arte donde pudo cultivar su gusto por la música. Cuando terminó la secundaria, en diciembre de 1993, se mudó a la ciudad de Córdoba para estudiar Informática. A sus 22 años, en 1998, fundó Grupo Email multimedios y dispuso la primera conexión pública de internet en su pueblo natal, para que los vecinos de su comunidad tuvieran acceso al medio de comunicación que conecta a todo el mundo. En 2001 conoció a su esposa Guadalupe, y junto a ella tuvieron tres hijos: Abril, Ezequiel y Agustín. En su camino como emprendedor fundó cuatro emisoras de FM (Ñ, Comarca, El Punto y Urbana), y también otros dos medios de comunicación locales: Diario Chilecito y Chilecito TV. Juntos conforman Grupo Email multimedios, donde actualmente trabaja como director. «‘Nací’ el día que mi hijo murió» ya va por su segunda edición (febrero de 2021).
