
Una reseña para el libro «Intuición de la luz» de Andrés H. Allegroni.
¿Hay algo que desvele más a un artista que la búsqueda inclaudicable de la perfección absoluta en su obra? ¿Hay algo que obsesione más a un artista que ese desvelo inevitable cuando de evidenciar la realidad de la manera más fiel posible se trata?
El escritor Horacio Rivas, protagonista de la más reciente novela de Andrés H. Allegroni, «Intuición de la luz» (Ediciones la yunta, 2020) emprende un viaje insospechado hacia el interior de Buenos Aires, rumbo a la pequeña localidad de Pigüé, donde se ha perdido por completo el rastro de su primo, el pintor Juan Morán, de quien no sólo lo separan los 800 kilómetros de ruta en el asiento 15 del coche 301 al que aborda en la estación terminal de Constitución, sino también el abismo del tiempo sin saber el uno del otro, esa especie de laguna mental que no es posible rellenar con los álbumes fotográficos de la memoria.
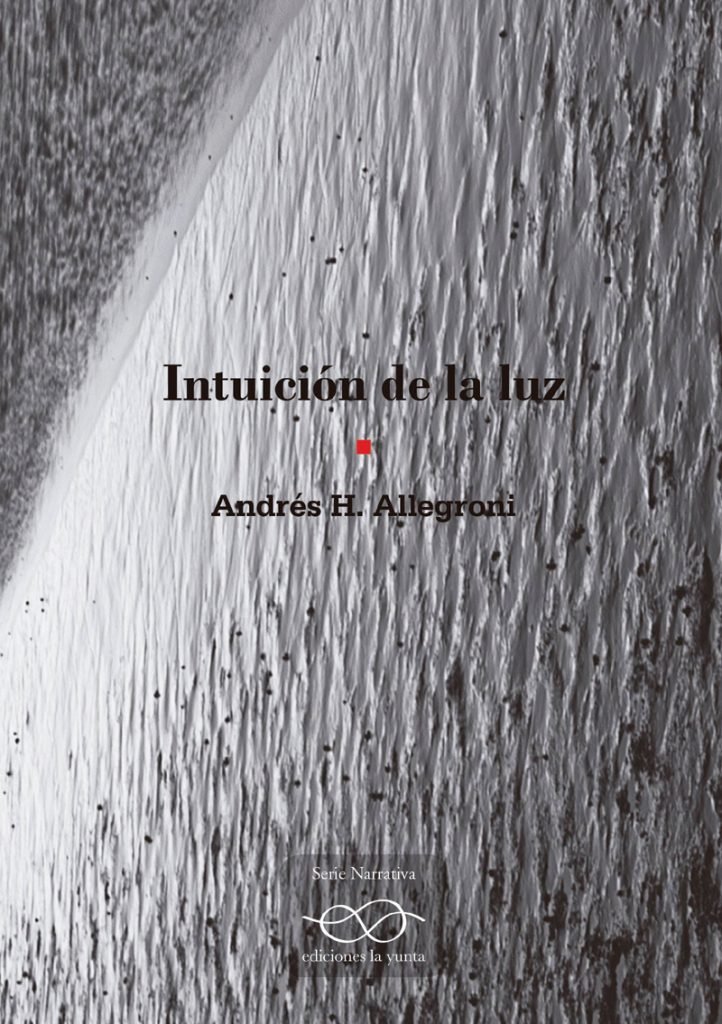
Tres libros, una libreta, ropa para unos tres o cuatro días y un telegrama (corren los principios de los años ’80) que da cuenta de un llamado en pos del paradero de Morán es todo lo que Rivas posee para hacer frente al calor y el tedio de enero en el tren, en medio de la indiferencia y la monotonía de la gente y esa dudosa convocatoria a la que no termina de comprender, pero a la que tampoco se puede rehusar.
Todo lo demás, ocupa el espacio de una potente evocación que comienza a entrelazar los hilos de los recuerdos de un tiempo en el que el personaje se sumerge camino de lo inesperado en la oscura noche del Sur, donde iniciará una búsqueda entre la melancolía y el desamparo de los habitantes de una tierra repleta de fantasmas (incluidos los fantasmas de su propia familia), entre los que su primo se ha convertido, misteriosamente, en uno más.
Morán desapareció. Y con esa única certeza desaparecieron para Rivas todas las demás convicciones (desde las más frágiles hasta las más firmes), pasando a ser un extraño que deambula ahora por las calles de esa ciudad que parece haberse detenido en el tiempo, detrás de alguna pista que le permita armar un rompecabezas que es mucho más que la simple (y compleja, siempre) búsqueda de una persona, sino también un difuso entramado en el que se ponen en juego el aura existencial y las intuiciones del devenir de una mente humana que se deteriora irreversiblemente frente a la imposibilidad de mostrar el precipicio de lo cotidiano tal cual se manifiesta, tal cual se expone a los ojos insensibles del mundo que lo rodea.
La degradación del hombre, por el hombre mismo, en un lienzo en el que pintar o en una hoja en blanco en la que escribir (intersticios en que Allegroni pone a jugar y conjugar con pericia, también, sus oficios).
Es así como esa búsqueda física termina por convertirse, casi forzosa y obsesivamente, en una búsqueda espiritual-intelectual que ancla sus pretensiones en la profunda reflexión sobre la forma artística, la del desaparecido Morán, que deja en sus febriles anotaciones una especie de compendio del drama de sus agudas interpelaciones al pintor que es, pero con el que no puede congraciarse, y las del confundido Rivas, que encuentra en esos mismos cuestionamientos y disquisiciones -y en el acompañamiento de otros personajes como Héctor Batlle o Nora, que le brindan otros indicios) la intuición de una oscuridad abrazadora, la pérdida de la luz, aún entre los colores que para su primo describen la muerte.
Y no hay concesiones ni licencias, para ninguno de los dos.
Más allá del desenlace de «Intuición de la luz» -que se abrirá a la libertad de consciencia y olfato de cada uno de sus eventuales lectores-, lo que quedará flotando siempre y necesariamente a partir de la intensa urdimbre a la que nos somete Allegroni, serán, al menos un par de preguntas: ¿Hay algo que desvele más a un artista que la búsqueda inclaudicable de la perfección absoluta en su obra? ¿Hay algo que obsesione más a un artista que ese desvelo inevitable cuando de evidenciar la realidad de la manera más fiel posible se trata? Y una posible respuesta que vaga por las páginas de «Intuición de la luz»: que «el verdadero horror es la mirada del otro».
(La presente nota fue publicada en el suplemento 1591 Cultura + Espectáculos de diario NUEVA RIOJA)