
Tres reseñas sobre los libros «Consecuencias», «Bocanadas» y «Quitapenas» de Gustavo Contreras Bazán, Jimena Vera Psaró y Cecilia López, respectivamente.
El juego de las palabras es un juego, pero muy serio. Aunque no deja de ser un juego. Solo que, a veces, ese juego da un salto mucho más alto, mucho más complejo. Y, al mismo tiempo, acierta en el blanco con una certeza inapelable. Como cuando para pasar del uno al cielo en la Rayuela, ajustábamos al máximo la puntería. Porque aquí, entre nosotros, ¿quién no quería llegar hasta el cielo y se esforzaba al máximo por hacerlo? ¿Quién no quiere llegar hasta el cielo aún ahora? Aunque sea jugando, seguimos yendo detrás de esa pirueta que nos convierta no sólo en extraordinarios acróbatas, sino también en conquistadores de un espacio que, aunque visualizado a diario, continúa siendo inexplorado.
Un proceso similar es el que abrazan con la misma intensidad tanto escritores como lectores, estableciendo ese contrato que no está estipulado ni firmado en ninguna parte, pero que si no existiera -aún en lo tácito-, dificultaría grandemente alcanzar esa instancia en la que el juego de las palabras cobra una seriedad tal que, dar un paso en falso, podría significar caer en un vacío irreparable. Después de todo, los libros son también como ese cielo en la Rayuela, al que todos queremos alcanzar; son esa piedrita arrojada al aire buscando alcanzar la precisión que nos lleve a esa otra dimensión en la que lo real y lo ficticio dialogan mano a mano, en perfecta conjunción.
Dice la escritora María Teresa Andruetto en «Extraño oficio» que «Nada de lo que un escritor crea puede escapar de lo que es. ¿De dónde sacaríamos los escritores las historias si no de la vida misma»? Y dice, además, en la voz de Clarice Lispector que «la escritura es el lento camino hacia la propia cosa, pero la propia cosa es también lo desconocido de nosotros mismos; es la propia voz, alimentada y sostenida por las voces de los otros». Certeras definiciones, ambas, para traer a cuenta tres obras que son una, una obra que son tres y en las que el juego de las palabras no deja de ser un juego, pero muy serio. Como en la Rayuela, donde un salto precisa del otro para llegar a lo más alto, en «Consecuencias», «Bocanadas» y «Quitapenas», un texto precisa del otro para establecer un diálogo vital, aún sin precisar del otro para establecer un diálogo vital. Radica allí, precisamente, en esa dicotomía esencial, la estructura que busca un cielo no solo para alcanzarlo, sino también para corroborar que existe el otro lado, el lado opuesto.
INEVITABLE
«Las consecuencias son inevitables», afirma el cantante español Enrique Bunbury. Esa inevitabilidad supone, para nuestros actos, una causa y un efecto; acción y reacción. Entre estos términos discurren los textos de Gustavo Contreras Bazán que dan forma a «Consecuencias», su más reciente publicación en tándem con Bocanadas y Quitapenas de Jimena Vera Psaró y Cecilia López, respectivamente. En relación a este libro se dice que está integrado por «relatos muy breves que atraviesan todas las edades. La edad de la angustia, la del amor y el desconcierto. La brevedad de la muerte, de la soledad y el desamparo. Un manojo de historias que sorprenden. Un recorrido por climas y espacios donde se mezclan la angustia y la sorpresa». Y es cierto. Estrictamente cierto. Porque las consecuencias son inevitables. Y de eso escribe Gustavo Contreras Bazán: de secuencias cotidianas que aprietan los ánimos del lector y lo llevan, siempre, a un extremo en el que tanta presión debe escapar por algún lado, por algún resquicio, por algún intersticio, aunque pequeño. Como una válvula que abre el paso al torrente de sensaciones que generan esos hechos que se aproximan tanto a lo frecuente, que resulta prácticamente inevitable no sentir algún escozor próximo; el zumbido de un insecto en el oído y la palma de la mano golpeando sin medir el daño ineludible (no sólo para el insecto), pero necesario. La escritura de Contreras Bazán funciona muchas veces como un látigo que lacera, como un golpe intempestivo sobre una superficie, como el tajo que deshilacha la piel mientras brota la sangre, como lo que causa un estupor sorpresivo; roza lo íntimo, lo secreto (de nuestros pensamientos en algunos casos) para exponerlo violentamente a una luz que ciega porque deja ver eso que no queremos ver, eso que molesta, eso que incomoda, eso que, en definitiva, también somos. La escritura de Contreras Bazán mete el dedo en la llaga, hace leña del árbol caído y lejos, muy lejos está de otorgar concesiones. Sin embargo, y a pesar de todo, imprime al lector (y a sus personajes) en cada cierre, una extraña, pasmosa, sensación de alivio. Y es que, en definitiva, y aunque no lo queramos, no hay nada más inevitable que las consecuencias (para bien o para mal) de nuestros (buenos o malos) actos. Igual que cuando después de caminar y caminar, al fin nos quitamos la piedra del zapato.

LA DIMENSIÓN FACTIBLE
«La disidencia honesta de la poesía de Jimena está presente en cada ritmo subalterno que contienen las siguientes páginas. Hay prisa por denunciar la belleza de la cotidianeidad y hay demora de la necesaria, para insistir en sobreponerse», afirma Leila Torres en el prólogo de «Bocanadas», el libro de Jimena Vera Psaró. Una bocanada, por definición, es eso: la cantidad de aire, de humo o de líquido que se toma en la boca o se expulsa de ella de una sola vez. Pero llevado a la escritura de Vera Psaró, una bocanada también puede ser el instante posterior a la angustia de la asfixia, un grito ahogado que finalmente sale expulsado hacia el aire, una esperanza reprimida que se redime o el alivio para el grave sufrimiento de la fe, que suele ser como ese amar a un extraño que, por mucho que uno lo llame desesperado, no se presenta. A Jimena y a su poesía (pero también a Jimena y a sus trazos sobre el papel en blanco que ilustran a Bocanada y también a Consecuencias y Quitapenas) la atraviesan el pulso del devenir de lo frecuente (pero no por ello menos trascendental) y esa delicada línea que divide su mirada entre la inocencia y la iniquidad, entre la justicia y su ausencia, devenida esta -a partir de allí- en estrepitosa crueldad, en desgarro, en fractura, en llanto. Toma el aire tan profundo como puede, intenta regenerarse. Y lo logra, en algunos casos. Sólo en algunos casos. En otros, en cambio, queda flotando en la atmósfera esa sensación de incompletud, ese anhelo que se abraza al deseo de una realidad tal vez levemente mejor, o al menos no tan fragmentada entre lo que se sueña y el estrépito de la caída al despertar. En ese devaneo para nada superficial, Vera Psaró estrecha lazos con la realidad, con esa realidad a la que asiste y asume no sólo como escritora, sino también como mujer y con una perspectiva que hurga hasta el hueso para ofrecer luego la clarividencia de una palabra que traza el devenir de lo que sigue ocurriendo. Hay, desde ese punto de partida, un fuerte requerimiento, una imperiosa necesidad. Pero hay, también, la visión atenta sobre un horizonte posible. La profecía y el final de esa profecía. Un destino que deja de ser irreparable desde el momento en que alguien (Jimena, en este caso) lo nombra y lo dibuja. Una dimensión factible -volviendo a citar a Torres- «en el capricho de buscar el cielo» y en el soplo, en el último aliento «para soportar el peso de lo absurdo».
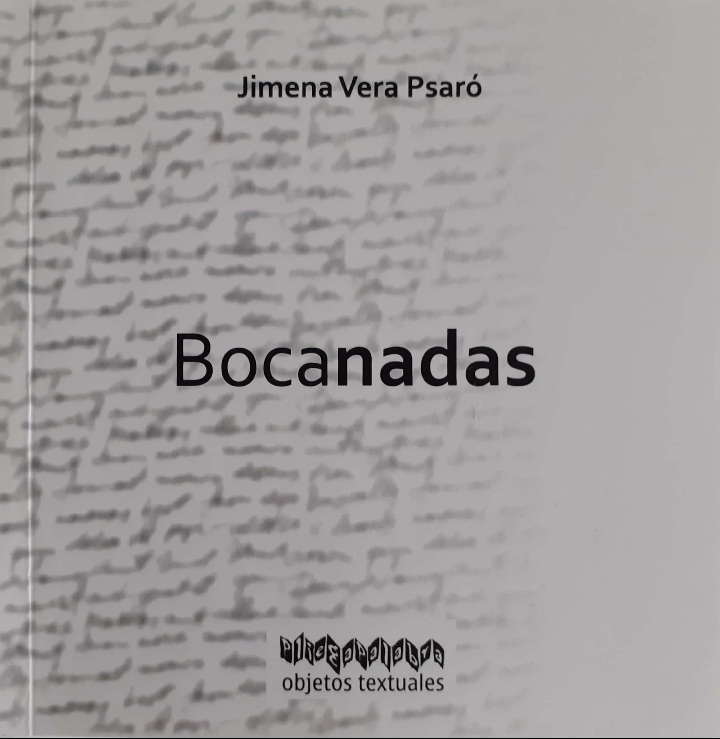
EVOCACIÓN, INVOCACIÓN
Dice el escritor Roberto Juarroz en una de sus poesías verticales: Si alguien, / cayendo de sí mismo en sí mismo, / manotea para sostenerse de sí / y encuentra entre él y él / una puerta que lleva a otra parte, / feliz de él y de él, / pues ha encontrado su borrador más antiguo, / la primera copia. Quitapenas, de Cecilia López es una invitación a ese manotear para sostenerse de sí. Es, también, esa búsqueda constante del borrador más antiguo. Adentrarse en su poesía es subirse directamente al vuelo que lleva, sin escalas, hacia la nostalgia de lo más profundo. Evocación e invocación que subyacen detrás de la palabra, trayendo a la mente puñados de imágenes que nos resultan, necesariamente, cercanas, próximas, familiares. Hay en la escritura de López una conjunción constante entre lo que fue, lo que es y lo que será. Pero hay también y como sustancial propuesta reivindicativa de la humanidad, una reconfirmación de que no podríamos ser lo que somos hoy, ni lo que seremos mañana, sin lo que fuimos antes, en el principio, asociado esto a la más emotiva de las vivencias: la de ese entorno hogareño, en el patio grande, que nos marca desde la figura de un padre y de una madre que, cada uno en lo suyo, van diseñando el mapa de nuestra existencia, aun cuando no lo hagan de manera consciente, tal y como suele ocurrir en muchos casos. No obstante, aquí, en la poesía de Cecilia, esa toma de conciencia parece ir en el sentido contrario, en la dirección opuesta. Es la escritora, plena de discernimiento, la que evoca e invoca a esa memoria que, al decir de Laura López (hermana de Cecilia), «recorre en imágenes nítidas el asombro de sus ojos niños y le saca el jugo a toda la belleza, a toda la tristeza, a la vida misma. Los momentos van más allá del espacio y el tiempo; son los gestos y las palabras, esa forma de decir que habitó la casa con las voces que la llenaban». Pero, vale decirlo también, la poesía de Cecilia no se queda únicamente allí, sino que, desde ese espacio esencialmente melancólico, desde ese tono intimista con el que dialoga con sus recuerdos, se proyecta hacia la mujer que se siente «gratificada» porque, como bien lo dice: escribir es ir al hueso / escribir es sangrar por la herida / es pactar con el lenguaje / y nombrar los muertos. Manotear para sostenerse de sí, por cierto, y sentirse feliz con ella misma pues (Cecilia lo sabe, mejor que nadie) ha encontrado (una vez más) su borrador más antiguo.
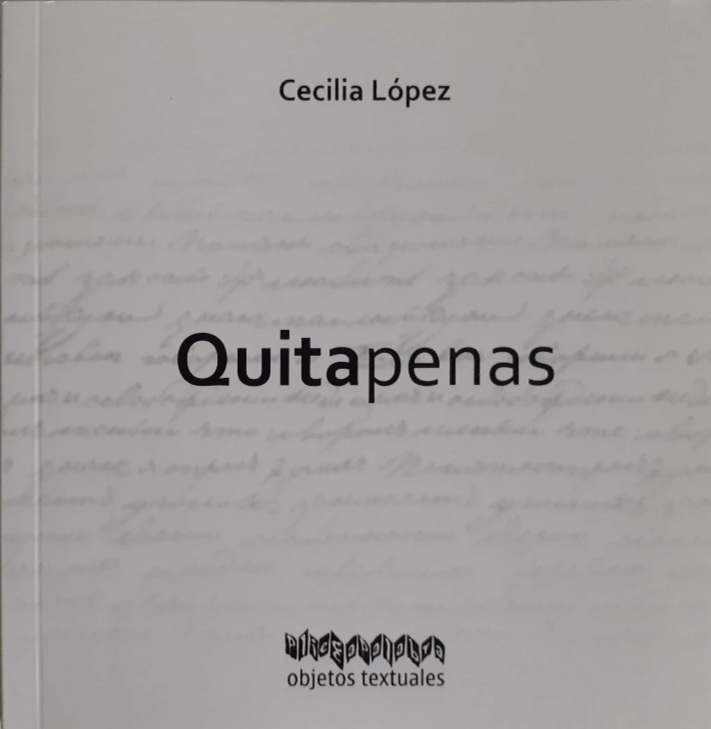
(La presente nota fue publicada en el suplemento 1591 Cultura+Espectáculos de diario NUEVA RIOJA)